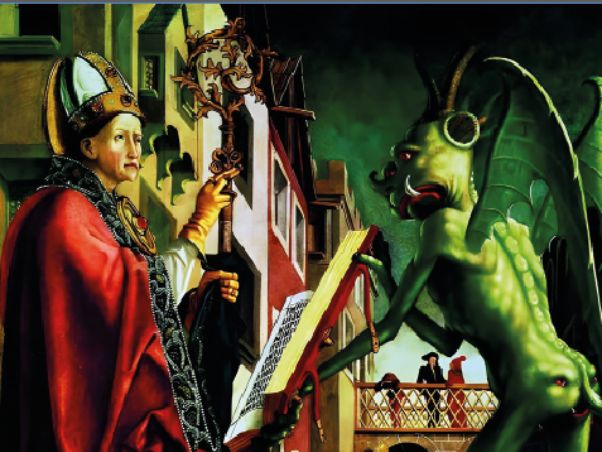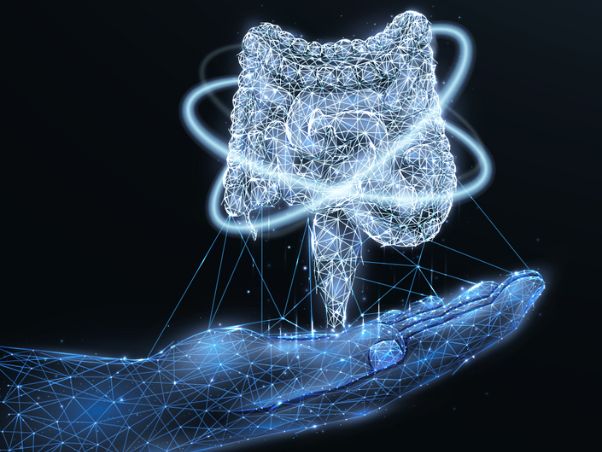Un “salto” en la historia: los orígenes científicos de los tratamientos en pos de la salud mental. Siglo XIX.
Equipo editorial: Dr. Bruno Chávez y Mtra. Beatriz de Alba Islas
El siglo XIX fue un período crucial en el desarrollo de las disciplinas que promovieron el acceso al cuidado de la salud mental. En ese periodo, se produjo un cambio significativo que transitó desde enfoques punitivos y supersticiosos hasta modelos humanitarios y científicos que promovieron formas incluyentes y marcos legales para procurar tratamientos personales o colectivos, pero desestigmatizados. Las siguientes líneas exploran los principales avances y transformaciones en la atención de la salud mental durante el siglo XIX, y busca contextualizar a los lectores en la realidad mexicana para destacar los avances, las implementaciones y la relevancia de la participación sanitaria en la cotidianidad de nuestros coetáneos.
Los estudios psiquiátricos y su “inesperado” surgimiento.
Antes del siglo XIX, la situación que enmarcaba la realidad de las personas con trastornos mentales era sombría y decadente: frecuentemente confinados en prisiones o asilos en condiciones inhumanas, los pacientes eran señalados por diversas causas dentro de las que destacaban las “posesiones demoníacas” o “pactos con el diablo”, y los desequilibrios en los humores del cuerpo. Según la teoría hipocrática-galénica, un exceso o deficiencia de bilis negra, bilis amarilla, flema o sangre podía causar enfermedades mentales; sin embargo, pocas veces quedaba atrás el dogma religioso ya que además de la interpretación científica, el carácter “divino” permanecía pues los desequilibrios en los humores, los diagnósticos se acompañaban de clasificaciones punitivas como la siempre referencia al castigo o las pruebas enviadas por Dios.
En su obra Historia de la locura en la época clásica (1961), Michel Foucault analiza cómo los conceptos que giraban en torno a los desbalances de la salud mental fueron interpretados de manera sobrenatural y metafísica, pues no existían las herramientas para liberar a los pacientes de la mácula, lo que contribuyó durante muchos siglos al maltrato de quienes padecían cualquier malestar de esa índole:
Antes de que el siglo XIX impusiera el modelo médico a la comprensión de la locura, esta era vista como un castigo divino, una posesión demoníaca o un desequilibrio de los humores, formas que reflejaban no solo el miedo a lo desconocido, sino también la necesidad de controlar a aquellos considerados ‘otros’ dentro de la sociedad (Foucault, 1961, p. 45).
Como resultado de la Ilustración (europea), se afianzaron algunos avances en lo que a comprensión de las enfermedades mentales respectaba. Por ejemplo, George Ernst Stahl categorizó los padecimientos psiquiátricos en dos grandes grupos: simpáticas (con daño en algún órgano) y patéticas (sin lesión orgánica subyacente); por otro lado, William Cullen elaboró otra clasificación de las enfermedades mentales y fue el primero en utilizar el término “neurosis” (Idem.)
Probablemente, uno de los avances más destacados de la época fue la implementación del “tratamiento moral”, que promovía un ambiente terapéutico y respetuoso para los pacientes. Dicha perspectiva se centraba en la rehabilitación a través de actividades laborales, recreativas y educativas y limitaba, aunque no de manera permanente, las prácticas punitivas.
Philippe Pinel, considerado uno de los padres de la psiquiatría moderna, eliminó las cadenas que ataban a los cuasi reclusos en el asilo de Bicêtre en 1793, gestando un cambio radical en el proceso de humanización del procedimiento para tratar enfermedades mentales y transitar hacia un enfoque sensible sobre la salud mental: “El tratamiento de los alienados no puede reducirse a la brutal coerción de la fuerza, sino que debe fundarse en principios de humanidad, observación y paciencia. Fue con esta convicción que, al llegar a Bicêtre, decidí romper sus cadenas y sustituir el encierro y la violencia por la razón y el trato digno” (Pinel, 1801, p. 138).
De esa manera, Pinel argumentó en su texto Tratado médico-filosófico sobre la alienación mental o la manía (1801) que los enfermos mentales deben ser tratados con comprensión y métodos terapéuticos en sustitución a las represiones violentas. Como resultado de las nuevas actitudes hacia los disturbios mentales, el Reino Unido se convirtió en la primera potencia mundial del norte global en reformar sus nosocomios psiquiátricos durante el siglo XIX: se levantaron asilos más amplios e implementaron prácticas centradas en el enfoque humano de cada paciente (Muy Interesante, s.f.).
En América Latina, la psiquiatría se unió a una serie de disciplinas científicas que alertaban de una realidad próspera y un porvenir en el que se acrecentaba la media de vida. Así, en la segunda mitad del siglo XIX, comenzaron a fundarse instituciones que atendían a los enfermos mentales desde una óptica práctica no condescendiente pero estricta en el sentido epistemológico (Gaceta UNAM, s.f.).
Para principios del siglo XX, el empirismo llevó a la conclusión de que los trastornos mentales eran causados por una combinación de factores biológicos y psicológicos, lo que permitió el desarrollo de nuevas teorías y métodos de tratamiento. Emil Kraepelin, psiquiatra alemán que introdujo la clasificación de las enfermedades mentales que sentó las bases de la psiquiatría moderna, aseguró en su obra de 1913, Psychiatrie: Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte, que el valor de las disciplinas que estudian la salud mental radica en la posibilidad de revisar síntomas, realizar diagnósticos y ofrecer tratamientos. A partir de semejantes transiciones, evaluar las condiciones de salud mental de un individuo o de un colectivo permite crear conciencias y subsanar déficits en el proceso de trabajo médico entendiendo a los pacientes como seres complejos y compuestos de distintas aristas.
¿Y México?
En el territorio mexicano, el cuidado de la salud mental puede rastrearse a la Nueva España, durante el periodo virreinal. En 1566 se fundó el Hospital de San Hipólito para hombres, popular por ser el primer “manicomio” de América, y referido en diferentes fuentes historiográficas como la Plaza de los Locos. Para las “mujeres dementes” se fundó en 1687 – y comenzó a operar en 1700– el hospital Divino Salvador, conocido como La Canoa. Ambos centros cerraron en 1910 (Martínez, 2019).
En el siglo XIX, la atención a los enfermos mentales en México no mejoró significativamente. Los hospitales del virreinato intentaron ceñirse al tratamiento moral, la terapéutica con la que nació la psiquiatría, sin embargo, no pudieron transicionar o convertirse en espacios respetables; eso sí, se reformó el concepto de “director” y se obligó a que las instituciones psiquiátricas fueran encabezadas por un médico en sustitución de un administrador (González, 2010).
A principios del XX, los gobiernos de la Reforma y de la Revolución, reconocieron la necesidad de modernizar la atención psiquiátrica en México. En 1910, Porfirio Díaz inauguró el Manicomio General de La Castañeda, que se convirtió en el centro de salud mental más grande en México; sin embargo, su fama hizo que las prácticas antañas y la corrupción nacional permitieran la reinstauración del trato inhumano y de las condiciones deplorables que históricamente se habían brindado a los pacientes (Archivo General de la Nación, s.f.).
El compromiso histórico con la salud mental
Advertir la historia de la salud mental y su atención es fundamental para la práctica médica contemporánea. Este conocimiento permite a los profesionales reflexionar sobre los avances logrados y los errores que les antecedieron, para exigir cuidados éticos y efectivos.
A lo largo del siglo XIX, los pacientes fueron marginados y sometidos a tratamientos crueles debido a la falta de una cultura médica basada en la comprensión y empatía. Reconocer las fallas estructurales del pasado promueve la aceptación y el apoyo y permite que las instancias sanitarias trabajen con valores centrados en la tolerancia y el respeto a las diversidades. Además, es menester destacar que un análisis a profundidad sobre los estigmas que se asocian a la salud mental puede señalarnos los errores más comunes y exigirnos marchar como sociedad a tratamientos dignos a los que todos tengamos acceso.
La inclusión de la historia de la salud mental en la educación médica enriquece la formación de los profesionales y proporciona una perspectiva más amplia y humana de la medicina. Al respecto, Roy Porter asegura que “la historia de la medicina no es solo la historia de las enfermedades y sus curas, sino también la historia de las actitudes humanas hacia el sufrimiento y la muerte” (Porter, 1997). Para producir apoyos y tratamientos con comprensión de la colectividad necesitamos vislumbrar los orígenes de aquello que nos turba para modificarlo desde raíz y aplaudir nuestros logros colectivos como símbolos de la reparación de la humanidad.
Bibliografía
- Archivo General de la Nación. (s.f.). Historia del Manicomio General de La Castañeda.
- Foucault, M. (1961). Historia de la locura en la época clásica. Fondo de Cultura Económica.
- Gaceta UNAM. (s.f.). La psiquiatría en América Latina.
- González, M. (2010). Historia de la psiquiatría en México.
- Kraepelin, E. (1913). Psychiatrie: Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte (8ª ed.). Barth.
- Martínez, A. (2019). El Hospital de San Hipólito y la atención de enfermos mentales en Nueva España.
- Muy Interesante. (s.f.). Historia de la psiquiatría en el Reino Unido.
- Pinel, P. (1801). Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale, ou la manie. Richard.
- Porter, R. (1997). The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity. Harper Collins.